|
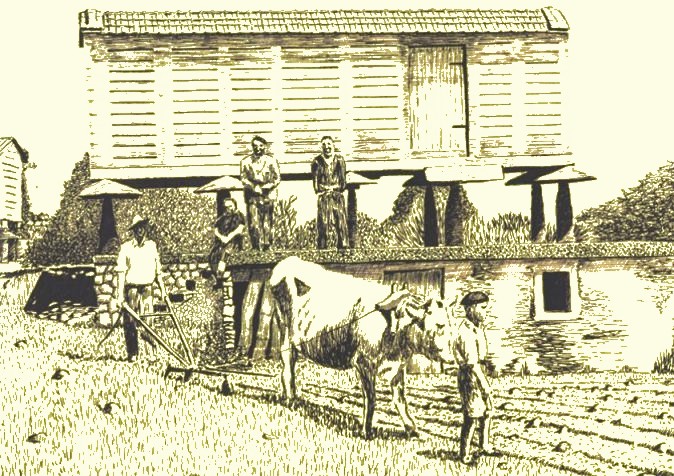
La
vida en el pueblo
En uno de los viejos papeles, cuya lectura y estudio constituyen hoy una de
mis fuentes de entretenimiento, una escritura de compra-venta firmada en el
año 1781, entre el suegro del hermano del abuelo de mi tatarabuelo (¡ahí
es nada!) y su hermano, residente en Madrid (como yo), se cita así el
lugar del que proceden:
"... naturales del lugar de Fornelos, Feligresía de Santa María
de Baio, Jurisdición de Vimianzo, Arzobispado de Santiago, Reino de Galicia"
Hoy diríamos que pertenece a la parroquia de Baio, Ayuntamiento de Zas,
Partido judicial de Corcubión, Provincia de A Coruña, Comunidad
Autónoma de Galicia.
Hasta el siglo XVIII o
XIX, Fornelos debía ser el núcleo más importante
de la parroquia de Baio. Así lo podemos ver en el trazado urbanístico,
muy conjuntado, con manzanas de hasta cinco casas y sin huerto (cosa que no
solía suceder en las pequeñas aldeas de Galicia). También
se puede apreciar en el catastro de 1753, que el pequeño comercio estaba
en Fornelos, aunque el escribano residía en Baio.
Sobre el nombre de mi pueblo he ido juntando una serie interesante de datos.
En Galicia hay al menos una veintena de pueblos (aldeas, parroquias y algún
Ayuntamiento) que llevan el nombre de Fornelos. Fornelo en gallego quiere decir
horno pequeño u hornacina. Donde yo nací existe un monte que se
llama Fornella, en el cual, según me dijo Manuel do Maroto (Manuel Ameijeiras)
antes de marcharse a Buenos Aires, había un dólmen que destruyó
mi abuelo materno, Ramón López de los Reyes, para construir con
sus piedras su primera casa, allá por el año 1884. No he podido
contrastar
este hecho. Si así hubiera sido, debo pedir en su nombre perdón
a la humanidad, aunque sé que mayores barbaridades se han cometido en
este mundo. El famoso dólmen de Dombate, situado a 2 kilómetros
de Fornelos, se conocía con el nombre de "a Fornella de Miranda",
y en general, a los dólmenes, esas construcciones megalíticas
cuyo origen era por entonces desconocido, se les llamaba fornos dos mouros.
La palabra mouro tiene en Galicia dos significados. Uno es el de "moro".
Como se sabe, durante la expansión musulmana por España, los árabes
llegaron también a Galicia. El mismo Almanzor llegó a llevarse
las campanas de la catedral de Santiago de Compostela. Después de la
Reconquista no quedaron muchos signos visibles de su paso, pero sí gran
cantidad de historias y leyendas, muchas de ellas relacionadas con princesas
moras encantadas y con las enormes riquezas que los árabes habían
tenido que dejar escondidas en su apresurada huida. El otro significado es menos
claro, y haría referencia a los habitantes que poblaban la antigua Galicia,
antes de que los echaran de allí, según dicen las leyendas, Carlomagno
y los Doce Pares de Francia. Como se puede observar, en cualquier caso, Fornelos
es un topónimo derivado del nombre que popularmente se le daba a los
dólmenes.
Fornelos es un pequeño valle de tierras de labor, rodeado totalmente
de pinares que le separan de otras aldeas. Situado a tres kilómetros
de Baio y a siete del puerto de Laxe, en plena Costa da Morte, sus gentes se
dedican básicamente a la agricultura. Tiene Fornelos una hermosa y abundante
fuente de agua, al lado del río principal, a donde tenían que
ir más del cincuenta por ciento de los vecinos a buscar el agua para
la comida, limpieza y ganado. Esta era transportada en sellas y cubos
(en ambos casos metálicos o de madera). Había quien llevaba la
sella en la cabeza y uno o dos cubos en las manos, y en otros casos la
sella, un cubo y un niño pequeño en el brazo que le quedaba libre.
Por término medio este trabajo se hacía al anochecer, después
de darse una buena paliza trabajando en el campo doce o catorce horas.
Los lunes era el día de lavar la ropa, trabajo reservado a las mujeres.
En la fuente cada vecino tenía su lavadoiro (losa de piedra),
en algunos casos con la inicial de la dueña grabada en el mismo. Al tiempo
que se lavaba se hacía un resumen de la semana y un repaso por los temas
de "actualidad". A veces la cosa pasaba de las palabras, y se terminaba
con algún
que otro baño en la fuente. Algo parecido ocurría cuando se iba
a buscar el agua, donde la fuente guarda celosamente, sin duda, multitud de
secretos.
A lo largo del río que cruza Fornelos, hay cinco molinos de agua de los
cuales hoy sólo funcionan malamente tres o cuatro. De ellos tres funcionan
como una cooperativa en la que, de acuerdo con los derechos de propiedad, cada
vecino tiene asignado día y hora para usarlo. El hecho de que sólo
hubiera una llave, y el uso del reloj no estuviera todavía muy extendido,
daba origen en muchos casos a discusiones, riñas y alguna que otra vez,
a terminar por irse a las manos. Cuando en el año 1850 se hizo la partija
de bienes de Antonio Romar Lema y su esposa Francisca de Leis Varela, padres
de mi tatarabuelo, en uno de los apartados dice:
"... media pieza en el molino de Abajo, de quince en quince días,
una vez de noche y otra vez de día" (hoy pertenece a mi hermano
José María) El molino do Medio se cita en un arriendo de la Casa
de Romelle en 1656. En otro documento de esta misma época se le conoce
por el molino de Juan Miguez, personaje del que ya se hablaba hacía un
siglo. Según el catastro de 1753, un antepasado mío por los Lema
era dueño de una pieza en el molino da Fonte. El tercero de estos molinos
es conocido como el molino de Abaixo, quizá el mas antiguo de todos.
Los otros dos molinos, ya fuera de la cooperativa, pertenecían uno a
mi padre y otro a mi padrino, el cual lo utilizaba para su propio servicio y
para maquilar. "A Campeira" también tenía otro en un
arroyo que baja del monte del Castelo, y Niquinoque uno eléctrico que
utilizaba para maquilar.
El primer aserradero que tuvo Niquinoque trabajaba a vapor, consumiendo todos
los residuos del propio aserradero. La sirena sonaba a las doce (hora solar),
y hacía las funciones de reloj para la gente que estaba faenando en el
campo en varios kilómetros a la redonda. Según Manuel do Maroto
el silbato procedía de la locomotora de un tren y lo había traído
de la guerra "o Vidaliño".
Hoy día Fornelos tiene buenas comunicaciones, pero aún recuerdo
las dos carreteras que pasan por Fornelos (Baio-Las Grelas terminada en 1934
y Fornelos-Castrelo en 1935) hechas de piedra y barro. Tenían poco tránsito,
ya que la mayoría de la gente se desplazaba a pie o en caballerías.
La escasa circulación se reducía a camiones que transportaban
madera de pino para los aserraderos y tablas para el puerto de Laxe, y autocares
para llevar a la gente a las ferias y a los santuarios. También era frecuente
ver camiones transportando viajeros, los cuales iban de pie y esperando que
un frenazo o un bache los enviase al suelo. Afortunadamente con la velocidad
todavía no había problemas, porque ninguno de estos vehículos
pasaba de los 60 Km/hora, ni en las cuestas abajo. Si el desplazamiento era
a A Coruña o a Santiago había que ir a Baio a coger el coche de
la Empresa Guillén, concesionaria de la zona hasta 1948 en que traspasó
sus derechos a Transportes Finisterre. Con la carretera apareció la primera
bicicleta. Se la compraron mis padres a mi hermano José Mª en el
año 1935 por treinta y cinco pesetas (era de segunda mano). En 1953 fue
Baltasar Pazos quien compró el primer coche y, más tarde, mi hermano
José Mª se compró por ocho mil pesetas un Chrysler PO-5265
de tres marchas y con un consumo superior a 20 litros a los 100 kilómetros.
Hasta la primera década del siglo XX pasaban
por Baio coches tirados por caballos que iban desde Corcubión a A Coruña
o Santiago, transportando viajeros y la correspondencia de la comarca. Entre
18 y 20 horas tardaba la diligencia en hacer el recorrido de 95 km. que separa
A Coruña de Corcubión, según Pérez Lugín
en "La corredoira y la rúa". A partir de esta fecha fueron
sustituidos por distintas empresas de transporte. Hubo una época (ignoro
concretamente cuál) en la que según mi prima María López
Añón, mi abuelo materno, Ramón López de los Reyes,
era el encargado de recoger el correo en Carballo y traerlo para Baio. También
me dijo mi prima que el abuelo hacía los 60 kilómetros (ida y
vuelta) de noche y en una mula, aprovechando el viaje para dormir, ya que de
día trabajaba como cantero. Hasta 1948 había que ir a recoger
el correo a Baio, por lo que todo vecino al que le cogía de camino aprovechaba
para pasar por Correos. Si pasaban los días, no había más
remedio que ir exclusivamente a por éste. Durante la guerra se iba casi
todos los días, en espera de tener noticias de los vecinos que estaban
en el frente y también para recoger el periódico. La mayoría
de las veces iba mi hermano José Mª, a caballo, a recoger y repartir
la correspondencia. Había vecinos que le daban por ello una "perra"
(cinco céntimos) y otros un "patacón (diez
céntimos), pero de la mayoría sólo recibía las gracias.
En 1948 se implantó el servicio de correos a domicilio, aunque la mayoría
de las veces el cartero terminaba dejando las cartas en casa de mi hermano y
nosotros al salir de la escuela las recogíamos. El hecho de que luego
nos olvidáramos de entregarlas no hacía sino incrementar el lento
y mal servicio que teníamos. El cartero se llamaba Isolino, un entrañable
y cosmopolita paisano, que cuando se le preguntaba por la vida, el trabajo o
la familia siempre respondía: "0l raig, ol raig".
En mi casa se recibía el periódico "El Ideal Gallego"
hasta que más tarde lo sustituimos por "La Voz de Galicia".
Venía por correo y con el consabido retraso. Conservo uno enviado a nombre
de mi abuelo Andrés, de fecha 1 de febrero de 1929, en el que se pueden
leer, entre otras cosas, un amplio artículo sobre cual de los caminos
vecinales, que unirían Zas con Brandomil o Baio con Laxe, debía
tener preferencia en su construcción. Como muestra podemos citar algunas
curiosidades:
"Noticias Nacionales: LEON, 31. -Lobo atropellado por un automóvil.
El automóvil de línea de esta ciudad a Villablino atropelló,
entre los pueblos de Omañón y Villanueva, un lobo de los varios
que cruzaron la carretera en el momento de pasar el coche.
El conductor del auto, Ángel Beltrán, se apeó y auxiliado
por varios viajeros remató la fiera, que estaba mal herida"
"Actualidad Deportiva: Adelantamos ayer, convocadas las `fuerzas vivas"
del "deportivo" por la Directiva, se han reunido para tratar de un
asunto de gravísima importancia. De tanta trascendencia era que, nada
menos, que consistía en levantar la "galleta" a algunos jugadores,
por decadencia física unos, y por poco cariño al Club otros"
"Anuncios: Bálsamo Celta: cura todos los dolores. El abuelito
vive feliz a pesar de sus años ... ; Agua de Sungora: el mejor vigorizador
de cabello, a base de azufre, limpia la cabeza, quita la caspa y estimula el
crecimiento del pelo ... ; Mala Real Inglesa: viajes rápidos de La Coruña
a Buenos Aires. Precio en tercera clase 613'50 ptas. En camarotes cerrados 648'50
ptas. La tercera clase está dotada de espléndidos salones, comedor,
fumador y conversación. Camarotes cerrados de 2, 4 y 6 personas. Comida
española servida por camareros españoles y amenizada por orquesta.
"
También
recibíamos una publicación de la cámara agraria que creo
que se llamaba "La campiña". La casa de las Rivera recibía
mensualmente "El Eco franciscano", el cual solíamos leer antes
de entregarlo. Recuerdo que siendo niño, en los meses de invierno y debido
al temporal, era frecuente quedarse varios días sin luz, y mi padre,
para leer el periódico después de las agotadoras faenas del campo,
usaba luz de "resinas". Estas resinas eran una especie de antorchas
hechas con astillas de pino resinoso, generalmente de las raíces. Tenían
el inconveniente de que cuando goteaban sobre el periódico éste
comenzaba a arder. Siendo mi padre joven, iba a leerle el periódico a
la cama a "o Coxo Bello" (mutilado de la Guerra de Cuba), el cual
le pagaba un real por los servicios prestados.
El primer aparato de radio lo compró Xaquín da Crega (Joaquín
Matias) en 1947. Cuando, más tarde, lo compró mi hermano, recuerdo
ir con mi madre y otras vecinas a escuchar los sermones y las procesiones durante
la Semana Santa. La primera cocina bilbaína la compró la maestra
Da Camila Fernández de San Mamed, sobre el año 1934. La luz eléctrica
se instaló en 1942, y el alumbrado público muchos años
después, concretamente en 1986. El primer teléfono se lo instalaron
a mi hermano José Mª el 21 de marzo de 1983.
Los días 8, 9 y 10 de septiembre se celebran las fiestas patronales de
Baio, y el día 8 se celebraba en Fornelos una pequeña verbena
con una charanga, delante del local de la escuela. Esta última se ha
vuelto a celebrar en 1991, tras veintiocho años sin hacerlo.
Según el catastro de 1753, la parroquia de Baio estaba formada por 82
hogares, de ellos pude identificar como de Fornelos 25, aunque tenían
que ser bastantes más. Según el censo realizado por mi hermano
José Mª el 21 de diciembre de 1991, mientras escuchaba el sorteo
del Gordo de este año (tras haber puesto una ramita de perejil en la
capillita de la Virgen de la Milagrosa, a falta de San Pancracio), con un porcentaje
de error muy bajo, el número de casas habitadas en Fornelos era de 49,
y el de habitantes ascendía a 208 personas, de las cuales 19 eran emigrantes
en Europa.
Este es mi pueblo, el pueblo donde nací, pasé mi infancia y parte
de mi juventud. Y ésta la vida que me tocó vivir. Era una vida
dura, muy dura, pero ahora, pasado el tiempo, desde el Madrid donde hoy resido,
no puedo evitar el recordarlo con añoranza. Con cariño.
La
vida en la aldea
En mi niñez recuerdo oír comentar que en Fornelos no había
pobres (se consideraba pobre al mendigo). Realmente lo que no había en
esa época era ricos. Aunque sí hubo tres casas importantes, hasta
mediados del siglo pasado: las dos ya citadas anteriormente (López y
Lema) y la de Suárez.
Como en casi todas las aldeas de Galicia, las casas solían autoabastecerse
de alimentos (y de muchas más cosas), y quien más quien menos
tenía donde plantar unas coles para tener con qué hacer el caldo,
aunque a veces éste sólo llevara berzas y patatas. Casi todos
los vecinos criaban también al menos un cerdo para tener carne salada
y el preciado unto con que acompañar a las berzas, las patatas y las
alubias. El caldo y la broa eran las dos comidas básicas. Con ello era
suficiente para no pasar hambre, pero aún así había casas
en las que estos escaseaban.
La excepción se hacía con los enfermos y con las mujeres que acababan
de dar a luz. En mi casa, por ejemplo, el presupuesto para mi alimentación
debía ser superior que para el resto de los ocho miembros de la familia
juntos. Mi madre se esforzaba en cumplir todos mis caprichos, aunque su esfuerzo
fuera en vano, ya que yo no comía de nada. Mientras tanto mis hermanos,
sobre todo Amparo, esperaban a que algún filete, pollo o pieza de fruta
estuviesen a punto de pasarse para poder tomárselo ellos, o sencillamente
esperaban por lo que yo dejara sin comer en mi plato, que era la mayoría.
Las recién paridas, por su parte, eran "cebadas" de una manera
casi cruel durante la cuarentena. El desayuno se componía de sopas de
pan en chocolate con manteca de vaca. Debía estar lo suficientemente
espeso como para que la cuchara pudiera permanecer derecha en la taza. De vez
en cuando tomaban una copita de jerez "Sansón" o "Aníbal".
Las comidas se componían a base de mucho caldo de gallina, y la carne
de la propia gallina, acompañada de vino tinto. En las siete semanas
que duraba esta engroda debían tomar una ola (vasija de 16 litros)
de vino. La gran mayoría de estos alimentos, afortunadamente, eran regalados
por los compadres y amigos. Había una especie de competencia por ver
que vecina salía más gorda y más blanca de la cuarentena,
periodo en que normalmente,
no salía de casa y sólo era vista por familiares y amigos. El
período de mamar del niño variaba mucho de unos a otros. Muchas
veces la madre quedaba en estado al poco de nacer el niño y dejaba de
amamantarlo. Después de un período corto a base de leche de vaca,
se le daba yapas (gachas) hechas con harina de maíz o de trigo, sopas
de pan de maíz o de trigo y caldo, cuyas patatas eran masticadas primero
por la madre o por la abuela, antes de echárselas en la boca del niño.
Cuando empezaban a andar ya comían la misma comida de los mayores.
Se decía también que el hambre en Galicia entraba nadando, debido
a la cantidad de lluvia que caía. Evaristo de Cotelo me comentó
una vez que recordaba oír decir a "o Redondo" que en "o
ano da fame" (año del hambre), el cual debió ser a finales
del siglo pasado o quizá el terrible invierno de 1868-69, era tanta el
hambre que pasaba la gente, que no sólo se comía la berza, sino
también lo que quedaba de la planta, es decir, tallo y raíces,
y en ocasiones hasta cruda. A la vista de este problema el Ayuntamiento gestionó
con los señores de las Torres do Allo el que le dieran caldo gratis a
los vecinos. Tres kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, por el
monte del Castelo, caminaban los vecinos de Fornelos (supongo que los más
sanos), para poder hacer una comida al día.
Aunque en Fornelos no los hubiera, venían pobres de otros lugares a pedir
por las puertas, muchos descalzos, por las corredoiras llenas de fango.
Una vez en nuestra casa, recién cambiado el corral (lo que consistía
en sustituir o toxo que estaba pisado y podrido por otro recién
cortado), Lelo da Fontefría (eran varios hermanos deficientes mentales)
se acercó por encima de las bravas púas del tojo. Daba escalofríos
verle. Alguien le preguntó si no le pinchaban, y el bueno del hombre
dijo: "algo sí". Nuestra casa solía servir de posada
para muchas de estas gentes. Se les proporcionaba una cuerda para que fuesen
o palleiro y trajesen paja para hacerse la cama en el suelo. Luego se les daba
una taza de caldo y un poco de broa, y pagaban diciendo:
- "Moitas gracias, Deus llo pague pola alma dos seus defuntiños..."
En una
ocasión durmieron seis o siete jóvenes de Corme. Antes de acostarse
en casa les mandaron desgranar maíz en la debulladora. A mí
me mandaron vigilarles para que no quitaran mazorcas para sus
sacos particulares, pero me engañaron como a un chino y acabé
jugando con ellos. Tuvo que ser mi madre quien los cazase... En otra ocasión
coincidieron uno que era de la Puebla de Caramiñal y otro que conocíamos
como Manuel dos Patos, debido a la cantidad de piojos que tenía. Como
entre ellos se llevaban mal, Manuel se hizo la cama en un carro que había
en el cabanote (cobertizo). Cuando estaba durmiendo fuimos un grupo de
niños y sacamos el carro al centro del camino. Al despertarse y verse
de aquella guisa tuvimos que salir corriendo, y mi padre tuvo que ayudarle a
llevar la "cama" de nuevo a sitio cubierto.
Eran tiempos difíciles. La situación higiénica dejaba mucho
que desear. Cuando yo nací no había en la aldea ningún
cuarto de baño. Las necesidades fisiológicas se hacían
en las cuadras, que normalmente eran una estancia más de la casa, o en
la huerta. Para casos de emergencia estaba el socorrido orinal. Durante la semana
no se cambiaba prácticamente de ropa, con lo cual ésta iba acumulando
tierra hasta el domingo, cuando fácilmente podía sostenerse en
pie como una armadura. A diario se lavaba uno las manos y la cara. Los pies,
sólo de vez en cuando, a pesar de estar removiendo la tierra continuamente.
Los sábados tenía lugar la gran limpieza semanal, para lo cual
se cogía un balde, gran recipiente de madera donde se daba de
comer a las vacas la encaldada, se llevaba a la cuadra, y allí
se lavaba uno "por parroquias". La ropa se remendaba una y otra vez.
En algunos pantalones, difícilmente se podía ver cual era la tela
original. Mi primer pantalón largo lo "estrené" a los
11 ó 12 años. A uno viejo de color marrón, mi hermana Consuelo
le puso unas culeras y le suplementó las perneras con tela de mahón
(tela color azul). A pesar de todos los remiendos y colorines, esto supuso una
gran alegría para mí, ya que suponía el primer paso para
ser adulto. El calzado se componía de dos prendas distintas: os zocos
y los zapatos. Los zuecos se usaban a diario, mientras que los zapatos se
usaban el día de la fiesta del pueblo, y en algún que otro acontecimiento
muy especial. Normalmente se compraban muy flojos y los estrenaba el hermano
mayor, rellenándolos de algodones y papeles en las punteras. Cuando no
había manera de meter el pie dentro, pasaban al hermano siguiente.
Haciendo un poco de memoria creo que podría hacer el censo el ganado
caballar y vacuno del Fornelos de mi juventud. Muchos vecinos tenían
una o más yeguas, las cuales hacían el servicio de transporte
de frutos, personas y en algunas ocasiones de arrastre. A menudo se cruzaban
con burros, y las crías eran vendidas para Castilla en las distintas
ferias de ganado, y de manera especial la que se celebra en Santiago de Compostela
el 25 de julio, día del Apóstol. Había también cuatro
vecinos (uno de ellos mi padre) que tenían una yunta de bueyes. En cuanto
a vacas, la media por vecino debía de andar por las tres o cuatro, que
eran utilizadas tanto para trabajar como para obtener leche, y como fuente de
ingresos por la venta de las crías. En este animal era común la
propiedad "a ganancia". Esto consistía en que una persona
compraba la vaca y se la cedía a otra, quien la mantenía. Esta
a cambio obtenía el derecho de uso para las faenas del campo, la leche
y el cincuenta por ciento de las ganancias por la venta de las crías.
El dueño, además del otro cincuenta por ciento, tenía en
todo momento el derecho de venta de la misma.
Prueba de la importancia que tenía el ganado para los labradores es que,
en el año 1891, existía una hermandad que amparaba a los bueyes
y a las vacas, la cual agrupaba a noventa y dos vecinos de toda Soneira. La
documentación que se conserva, muy mal redactada, comienza con el número
72, y aun así cita socios de nueve aldeas, entre ellas Fornelos. En este
escrito figuran, entre otras, las siguientes normas:
"... en esta yrmandade dios quiera que a soseda pocas Muertes a los
relacionados... "
"... que alguno que tenga poco capital ce quiera poner en mucho... "
"... las vacas cuando bayan cansadas desponer de ellas... "
Firman el documento el 43% de los relacionados, cifra que aunque parece alta
no representa un porcentaje real, ya que los más desamparados, ni tenían
ganado ni sabían firmar. En la actualidad existe la "Cooperativa
Agrícola Riva do Bao". Lleva funcionando más de 30 años,
y durante este tiempo llegó a agrupar a cerca de 70 socios pertenecientes
a cinco parroquias limítrofes.
Lo bueno de ser pobre es que las crisis económicas no le afectan mucho
a uno. Es difícil estar peor de lo que se está. Esto fue lo que
ocurrió en Fornelos después de la guerra civil. Puede que durante
la misma todavía se notara algo porque se tenían familiares en
el frente, pero
después no hubo grandes cambios. Ni peor ni mejor. El único recuerdo
de la misma fue que después de terminar la guerra, y durante los primeros
años de la Segunda Guerra Mundial, hubo en La Cacharoza un destacamento
de soldados. Sólo recuerdo los pilares que había a la entrada
al campamento y los soldados que venían a Fornelos, con un carro tirado
por una mula a comprar víveres. En esta época era yo muy pequeño,
no tendría más de cuatro o cinco años, pero me acuerdo
del carro y de la mula pues nos llamaban mucho la atención al no ser
propios de la comarca.
Los que sí sintieron la posguerra fueron los fumadores. Por los años
40 el tabaco estaba racionado. El que fumaba tenía la "Cartilla
del fumador" y por medio de unos cupones iba a la expendeduría a
retirar su ración. Recuerdo en casa dos cartillas de racionamiento: la
"Tarjeta de abastecimiento" y la "Tarjeta del fumador".
La primera se implantó al finalizar la guerra y la segunda un año
después, o sea en 1940, y duraron hasta 1952. En la de víveres
había varias categorías que dependían del sexo, salud e
ingresos, de manera que el más humilde recibiera más productos.
En la del fumador también había más de una categoría,
y supongo que en ésta no influiría la salud, aunque a lo mejor...
cuanto más enfermo, más tabaco. Mi padre no era fumador, pero
se apuntó para recoger su ración y venderla de estraperlo, en
el mercado negro. El que no tenía cartilla o no le llegaba la "ración"
(bien sea de tabaco o alimentos) tenía que recurrir a este "mercado
secundario", cosa a la que se dedicaba con más o menos intensidad
todo el mundo. Cuando más tarde la "ración" no llegaba
para mis hermanos, Jesús plantaba tabaco de forma clandestina entre las
plantas de maíz en la huerta. Había quien a falta de tabaco fumaba
hojas de patata, barbas de maíz o simple papel.
Recuerdo un personaje llamado Manuel do Coxo, que llevaba sus bolsillos llenos
de cachivaches para tener con qué fumar un pitillo. Cuando lo conocí
ya era un hombre mayor y se dedicaba al pastoreo de cuatro vacas y una caballería
la cual nunca montaba para ir al pasto, sino que la llevaba siempre por las
riendas. Cambiaba con mucha frecuencia de caballería, compraba una especie
de Rocinante y cuando estaba más lucida la vendía. Pero a lo que
iba. Este hombre salía con las vacas por la carretera, sueltas. Si venía
un coche nadie tenía preferencia, por lo que cada cual pasaba cuando
podía. Manuel
sacaba su librillo de papelillos para liar tabaco, esos que hoy se usan para
otros menesteres, cogía uno y lo pegaba en el labio inferior. Luego cogía
su bolsita de tabaco y echaba un poco en la mano. Pasaba entonces la mano por
entre la oreja y la boina, y cogía un colilla que deshacía y añadía
al tabaco, liando seguidamente el pitillo. Si en medio de toda esta operación
la caballería tiraba de las riendas y se caía el tabaco, de nuevo
a empezar. Con el pitillo en los labios sacaba un seixo (piedra de cuarzo),
un eslabón y una mecha que podía tener una vara de largo (ochenta
y cinco centímetros aproximadamente) de los cuales los diez primeros
estaban dentro de una caña. Arrimaba la mecha al cuarzo y deslizaba el
eslabón con rapidez sobre este hasta que saltase una chispa que inflamase
la mecha, soplaba convenientemente la mecha y seguidamente le plantaba fuego
al pitillo. A falta de mecha, se quemaba un trozo de una camiseta de algodón,
y se metía la ceniza en una caña de 8 ó 10 centímetros
(en este caso, lo que se inflamaba era la ceniza). Una vez encendido el pitillo
sé tapaba con un carozo. En fin, que cuando Manuel había recorrido
los dos kilómetros desde la casa al pinar, se encontraba en el momento
óptimo de sentarse en una piedra y saborear su cigarro.
La escuela
En la década de los treinta tuvo lugar la expansión de las escuelas
por Galicia. Antes de designar un profesor titular, la Administración
exigía un local para la escuela y casa para la maestra. Digo maestra,
porque en la gran mayoría de los casos, se trataba siempre de una mujer.
Mi abuelo tenía por aquel entonces una casa libre, y como mi hermano
José Mª era inútil de ambos pies y le convenía que
estuviera cerca, decidió aportar ésta y construir el local, el
cual fue hecho con la colaboración de los vecinos, que aportaron su mano
de obra gratuitamente.
Francisco Romero Lema en "Bayo en el Siglo XX"
recoge con estas palabras el acto de la inauguración:
"El día 8 de marzo de 1931, se inauguró la escuela de
Fornelos. Al acto de la inauguración asistió el ilustre político
y famoso abogado de La Coruña,
Diputado a Cortes que había sido por Corcubión don Benito Blanco-Rajoy
Espada, a quien se debía la consecución de tal mejora. Se le obsequió
con una comida, servida en el local escuela, a la que asistieron las autoridades
municipales, algunos vecinos de Bayo y muchos de Fornelos. A la hora de los
postres hicieron uso de la palabra don Juan Astray Vidal, don Francisco Romero
Lema, don fosé Campos Núñez y don Benito Blanco-Rajoy Espada"
Mi abuelo, Andrés Romar Castiñeira, firmó el 1 de octubre
de 1931 el arriendo de la casa de la maestra, el local de la escuela y un huerto
de 1.612 m2, con el Ayuntamiento de Zas, por doscientas pesetas anuales. A esta
escuela fuimos tres generaciones, desde los 6 a los 14 años, todos a
la misma clase y durante el periodo de los meses de invierno. En la primavera
faltábamos muchos días pues había que ayudar en las faenas
del campo.
Como libros llevábamos el "Silabario", el "Catón"
o el "Rayas", luego el "Manuscrito" y el "Catecismo",
y por último la "Enciclopedia Primer Grado". Para escribir
usábamos una pizarra rectangular, pulida y enmarcada en madera sobre
la que se escribía con el pizarrín. Este era cilíndrico
y, para no perderlo, se sujetaba con un cordón al marco de la pizarra.
Con otro cordón se sujetaba un trapo para borrar la escritura, aunque
lo normal era borrar con saliva y pasándole la mano. También utilizábamos
la libreta, en la que se escribía con un lápiz o un plumín
que se mojaba en el tintero que había en el pupitre. Otras veces las
lecciones sobre escritura y cuentas se hacían sobre alguno de los tres
grandes encerados que había en la clase. Los niños llevábamos
los libros en una especie de cartera, y las niñas en bolsas, unas y otras
hechas de género.
Por la mañana, y después de abrir la puerta la profesora, uno
de los alumnos mayores entraba a recoger la bandera, mientras los demás
nos quedábamos fuera. Luego, y mientras se izaba, con el brazo derecho
levantado cantábamos el "cara al sol". Que yo recuerde, ninguno
de los alumnos sabíamos que representaba todo aquello.
Si se llegaba tarde, al entrar se decía "Ave María Purísima"
y la maestra respondía "Sin pecado concebida"; y se quedaba
a la espera del correspondiente castigo. Durante la clase uno podía ser
castigado de diversas maneras: nos podían pegar con la mano, con una
regla o una varita de mimbre; nos ponían de rodillas con los brazos en
cruz, a veces con algún libro en las manos o con una moneda en la nariz
pegado a la pared.
Otras veces se leía en voz alta, en el libro "Urbanidad", algún
texto acorde con el motivo del castigo: deberes con nuestros estudios, deberes
morales, el aseo y la higiene, deberes con la familia y con la patria, la mentira
y la blasfemia, la cortesía, etc.
Sobre las diez de la mañana, tres o cuatro alumnas iban a abrir la puerta
del gallinero a las gallinas que no "tuvieran el huevo". Esto era
muy fácil de saber: se cogía la gallina se le metía el
dedo por el culo (con perdón) y si se tocaba el huevo era que la gallina
iba poner el mismo esa mañana. Entonces se soltaban todas menos "las
del huevo", que se quedaban hasta más tarde que se hacía
otra revisión.
En el recreo había infinidad de juegos. Quizá los nombres que
voy a citar no sean exactos, pero más o menos eran: Can enfermo, queda,
cintas, al floron, pita cega, a la hija de la reina, nesta casiña
ha¡ lume, etc. En otro apartado diré como se jugaba.
El alumno que al llegar a los 14 años sabía leer en el "Manuscrito"
(libro impreso, pero con letra de pluma), las cuatro reglas (sumar, restar,
multiplicar y dividir)'y escribir más o menos correctamente, constituía
todo un éxito digno de conmemoración.
Dª Camila, la profesora, reunía todas las condiciones necesarias
para no serlo. Era muy variable, nadie sabía cuando se era amigo o enemigo,
y con un "chisme" (muy propio de los pueblos) o una lambetada,
se pasaba del bando de los buenos al de los malos o viceversa. Lo malo es que
quien pagaba las consecuencias era el niño. Según tengo entendido
era una gran bordadora, cosa que hacía durante la clase, a pesar de que
sólo los jueves por la tarde le enseñaba esta actividad a las
alumnas.
Durante la guerra civil, esta mujer, que hasta la fecha había sido de
clara ideología comunista, viendo como los acontecimientos se iban decantando
hacia el lado nacional, reunió a todas las mujeres que tenían
máquina de coser (manual y para usos particulares) y prácticamente
les obligó a pertenecer a la "Asociación de Mujeres al Servicio
de España". En total reclutó nueve mujeres, entre ellas a
mi madre. Su misión consistía en confeccionar ropa para las fuerzas
nacionales, para lo cual tenían que sacar tiempo de sus trabajos en casa
y en el campo. En cierta ocasión que pasó por Baio la presidenta
nacional de la Sección Femenina de Falange, Da Pilar Primo de Rivera,
la maestra fue a recibirla con su camisa azul con las cinco flechas bordadas,
y pretendía que las mujeres del grupo le acompañaran con el mismo
uniforme y
desfilaran delante de la presidenta. No lo logró, aunque sí su
asistencia al acto.
A pesar del pequeño tamaño de Fornelos, hubo un momento en el
que hubo dos escuelas: la "oficial" del Estado, y la "extraoficial".
Ello se debió a los numerosos problemas que tenía la maestra con
los padres de los alumnos (ya he dicho que Da Camila no era la maestra modelo).
Por aquel entonces había en Baio un maestro llamado Perfecto Garrido,
que no tenía plaza por el Estado. Entonces Perfecto de Anido, que tenía
siete hijos, le cedió un local en su casa para que viniese a dar clases
a Fornelos. A éstos se unieron los tres hijos de Rial y los dos o tres
más de Ambrosio. José Pazos "Dego", cuyos cinco hijos
estudiaban en la escuela "oficial", los cambió a la "extraoficial".
De Dombate vinieron tres o cuatro más, y mis padres me mandaron a mí,
con lo cual se formó un grupo considerable.
D. Perfecto, como persona, era muy bueno. Como profesor no voy a juzgarle, aunque
de gramática nos dejó bastante huérfanos. También
era algo distraído. Cuando D. Perfecto llamaba a los pequeños
a dar la lección, el primero en levantarse era Moncho, el tercero de`
los hermanos "Dego". Este cogía el "Rayas Primera Parte"
por una de sus páginas, concretamente la siguiente a la del abecedario
y la recitaba de memoria:
-"Abecedario chaleco fanega hijo kilo llamada pequeño serrano
tuviese rayita mazo" (Como se puede ver, el valor pedagógico
de esta letanía residía en que contiene, casi ordenadas, todas
las letras del alfabeto)
-"¡Muy bien!, para mañana la lección siguiente"-
contestaba el profesor
Y al día siguiente Moncho volvía a levantarse y recitaba... la
misma lección. Cuando el profesor se dio cuenta, había transcurrido
ya algún que otro mes, y la mayoría de la clase nos sabíamos
la lección de memoria.
De los que íbamos a esta clase, fuimos a continuar los estudios fuera
del pueblo una media docena: José Pazos hizo magisterio, su hermano Perfecto
hizo perito industrial, Moncho creo que lo dejó en bachiller por problemas
económicos, uno de Dombate creo que hizo medicina, otro plantó
la eclesiástica y yo hice perito mercantil.
Juegos de niños
Haré aquí un repaso de los juegos y juguetes que en nuestra época,
a falta de consolas de videojuegos ni otras historias, entretenían nuestra
infancia.
Os agochos.- El escondite era uno de nuestros juegos preferidos.
En nuestra casa jugábamos con mucha frecuencia al escondite, pero el
sitio ideal era la de Casimira. Esta casa no tenía chimenea, ni luz eléctrica,
sólo había la luz de la lumbre o de algún candil y sobre
todo, mucho humo. Por ello el agocho era fácil, bastaba con estar quieto
en alguna esquina, detrás de una columna o en la cuadra de las vacas.
El encargado de buscar a los participantes en el juego, tenía que tener
mucho cuidado, ya que a menudo salía uno dando gritos de donde menos
se lo esperaba.
En una ocasión, cuando era yo muy niño, María, la hija
de Casimira, me escondió dentro del horno sin fijarse que éste
estaba aún algo caliente, tapando la entrada con una especie de puerta.
Gracias a Dios, ésta no cerraba bien y pude pedir auxilio antes de asfixiarme
y asarme vivo.
O can enfermo.- No sé a qué era debido el nombre.
Se asemejaba al escondite, pero en este juego el que "pandaba" tenía
que sujetar a los otros y pararlos antes de entrar en la "panda".
Para ello se empezaba por parar a los más débiles y con ayuda
de ellos sujetar a los más fuertes.
A queda.- Este es un juego sin fin. En un grupo de niños,
uno le daba a otro con la mano y le decía "quedache"
y seguidamente echaba a correr, al igual que el resto del grupo. El que "quedó"
tenía que coger a uno y decirle de nuevo "quedache",
ocupando así su sitio.
Xoguetes feitos coa navalla.- Los niños teníamos
que fabricar nuestros propios juguetes, a veces con la ayuda de los mayores,
aunque en otras ocasiones eran los propios mayores quienes destruían
los juguetes para que dedicáramos más tiempo a trabajar. El mejor
juguete que se le podía regalar a un niño (por no decir el único)
era una navaja, la cual se ataba con un cordón o con una cadena al pantalón
(iba a decir cinturón pero a lo mejor ni tenía). Con ella se hacían
infinidad de cosas. Un juguete muy corriente era el tirabalas, que se
asemejaba a la bomba de aire de las bicicletas. La parte del cañón
se hacía de una rama de bieiteiro (saúco) de unos 10 ó
15 centímetros. Cuando la rama es tierna tiene una
médula de más de medio centímetro de diámetro que,
si está recién cortada, es fácil de sacar presionándola.
El émbolo se hacía de buxo o de toxo. Las balas eran el
fruto del loureiro real (laurel real). Se ponía una en cada extremo,
se presionaba sobre una de ellas hasta que salía la otra por el otro
lado disparada a 4 ó 5 metros. Si no había frutos se humedecía
papel y se hacía una bola.
Otro juguete que hacíamos, si se estaba próximo a un arroyo, era
un sarillo, especie de noria. A una rama de salgueiro (sauce)
de unos 15 ó 20 centímetros se le hacían dos cortes en
el centro, uno perpendicular al otro, se preparaban dos aspas de la misma madera
y se introducían en los cortes. En una pequeña corriente se hacía
un canal con la casca (corteza) de pino, seguidamente se ponía
o sarillo sobre dos ramitas en forma de estaca y se nivelaba hasta que
éste daba vueltas sin parar.
Con las ramas tiernas del abeneiro (aliso), se hacía un silbato,
parecido a los del jefe de estación. En un trozo, de unos ocho centímetros
de largo por uno de diámetro, se le daba un corte todo alrededor, separando
un centímetro por la parte más gruesa. Luego se golpeaba suavemente
la parte más larga con otro palo, hasta que soltaba la corteza en forma
de tubo; se preparaba la parte leñosa para que hiciese cámara
y a la corteza se le hacía una muesca, se montaba de nuevo la corteza
y quedaba listo para silbar.
Con la corteza de los pinos se hacían figuras: muñecos, animales,
barcas, etc. También se hacían miniaturas de herramientas del
campo.
Bicicletas
de madeira.- Esta especie de bicicleta se construía totalmente
con madera de pino, excepto los ejes de las ruedas que eran de boj. El freno
era una clavija próxima a la rueda trasera, o la aplicación directa
del zueco del conductor al suelo. Había quien tenía verdaderas
maravillas. La que tuve yo fue mala y por poco tiempo, ya que mis condiciones
físicas no me permitían hacer deporte. Al no tener pedales sólo
valían para bajar las cuestas y como las carreteras estaban sin asfaltar,
al llegar a una piedra, ésta hacía de calzo y difícilmente
pasaba por encima, y por consiguiente la caída era segura.
Coches de madeira.
- Al igual que las bicicletas, eran hechos por los propios niños
con tablas de pino, excepto los ejes, que eran de maderas más duras.
Tenían un cierto parecido a un kart. Al ser las ruedas mucho más
pequeñas que las de bicicleta necesitaba que alguien empujase, aunque
fuese cuesta abajo. Claro está, todo dependía del "estado
de la pista". No obstante, y a pesar de sus defectos, quizá abundaran
más que las bicicletas. En la carretera del Bao todos los domingos por
la tarde, había grandes carreras de bicicletas y coches de madera.
Trabajos y costumbres
Por lo general, los trabajos en el campo son muy duros, pero creo que en Galicia
mucho más, debido al tipo de siembras, al minifundio, a las lluvias,
la irregularidad del terreno, etc.. Estos trabajos eran hechos por el hombre
con la ayuda de los animales: bueyes, caballerías y, en la mayoría
de los casos, vacas. Los aparejos eran muy rudimentarios. El primer arado de
hierro (o de doble vertedera) que vino para Fornelos fue el de mi padrino, Ramón
do Bao, en el año 1935. Hasta entonces sólo existía el
de madera o arado romano. En 1940 fue mi abuelo paterno quien compra la primera
sembradora y la primera sachadora de maíz (tirada por animales). En 1963
mi padre compra el primer tractor.
Se trabajaba sin descanso, sólo se respetaba la hora de misa de domingos
y festivos y la hora de ir a la feria o a los santuarios. El horario de trabajo
fuera de casa era el solar. Si el día era largo, más horas; si
era corto, menos. Una vez recogidos empezaba el trabajo de casa. El ritmo era
lento, única manera de que el cuerpo aguantase. En el libro "A vida
cotiá en Galicia de 1550-1850" de Pegerto Saavedra, hay una cita
de A. Vicente, que dice: "... el campesino no comprende que el reposo
sea necesario, sino una pérdida... ".
La familia estaba formada por dos, tres o cuatro generaciones y, a lo mejor,
diez o quince miembros, donde había trabajo para todos. He dicho trabajo
y no ingresos, ya que hasta que uno se casaba o dejaba la casa patrucial
sólo se veía alguna peseta el día de la fiesta del pueblo.
Para la mujer se reservaba el trabajo de casa: comida, ropa, cuidar a los niños
y ancianos, etc.; el hombre cuidaba del ganado; y las faenas del campo eran
compartidas. Los niños empezábamos a trabajar a los cinco o seis
años y a los siete u ocho hacíamos cosas que hoy parecerían
de superhombres. Con razón se decían frases como: "xa
gana o que come" o "para comer, hai que ganalo primeiro".
Era también frecuente el trabajo en cooperativas familiares. De hecho
existía una medio-institución jurídica llamada "Compañía
familiar galega", como hemos citado al hablar de los Lema. Recuerdo que
durante la época de sembrar el maíz, como había mucha gente
que no tenía maquinaria, la de mis padres era utilizada por otros vecinos.
En algunos casos estaban esperando a que nosotros la desengancháramos
del ganado y fuéramos a comer, para utilizarlas mientras tanto. También
se hacía en equipo la trilla de cereales, reparar el cauce del agua y
los molinos, etc. Cuando se recogían las cosechas se organizaban rogas
(ayudas) formadas por mucha gente, unos para pagar algún favor, otros
simplemente por la comida (alguna madre que traía consigo dos o tres
niños) y otros que cobraban en especie. Otro caso eran os carretos.
Cuando algún vecino hacía su casa, o una obra grande, era costumbre
transportarle la piedra necesaria entre todos los vecinos. Yo recuerdo ir a
los carretos en dos ocasiones: para la casa de Bastián y para la de Dosinda
de Anido. De nuestra casa en ambas ocasiones fueron dos carros, uno tirado por
bueyes y otro por vacas. Durante el día se servía vino tinto o
caña y molete (bollo de pan de trigo). En la de Dosinda, como
yo era el único niño me dieron un paquete de galletas y un boliche
(gaseosa que cerraba a presión con una bolita de vidrio). La de Bastián
se construyó al mismo tiempo que la de Ferreiro, a finales de 1947 y
principios de 1948, por consiguiente el transporte se debió hacer cuando
yo tenía siete años recién cumplidos. Los animales comían
algo mientras esperaban para cargar o mientras cargaban, y se trabajaba hasta
transportar toda la piedra. En algunos casos se cenaba en la casa del que hacía
la obra. El día que hablé con José de Bastián sobre
la fecha de la construcción de la casa, Clarisa, su mujer, me comentó
las peripecias y necesidades que pasaron para hacerla. Entre otras me dijo que
las maderas se las pidieron a los vecinos. Mi padre le dio la viga principal
y una de las laterales, y así otros vecinos a los que le pidieron ayuda.
Todos aportaron algo... con la excepción de su padre, que no les dio
nada precisamente por haberse casado con un marido pobre.
Citaré ahora otros trabajos que me traen recuerdos, algunos... incluso
buenos.
Area para as terras. - Hubo una época en que fue muy corriente
echarle arena de la playa a las tierras.
Para ello, en las largas tardes del mes de mayo, después de trabajar
ocho o diez horas en el campo, cogíamos dos carros, mi hermano Jesús
el de bueyes y yo el de vacas, y tira para Laxe los siete kilómetros
de ida y otros tantos de vuelta. Para mí no era mucho problema ya que
prácticamente no cargaba arena ninguna. Mi hermano sí que tenía
que cargar los dos carros y luego hacer los siete kilómetros de regreso
a pie (la ida la hacíamos en el carro) a las doce o a la una de la madrugada.
Y al día siguiente mi hermano a trabajar en el campo y yo a la escuela.
La arena se cargaba en los desagües de la fábrica de conservas,
ya que así tenía más grasa, aunque olía muy mal.
Claro que esto no podíamos compararlo con lo que hacía mi padre,
años antes, que después de trabajar todo el día en el campo
se marchaba a Laxe a pie, donde ayudaba a descargar los barcos de sardinas.
El sistema que usaban para medir los viajes que hacían del barco a la
fábrica, en función de lo cual se daba el correspondiente pago,
consistía en ir depositando en una cesta una sardina por cada viaje realizado.
Luego, así que terminaban, cogían la paga en especie y cantando
regresaban al amanecer, con la cesta en la cabeza.
Sega-la herba. - Esto consistía en segar la hierba
para el ganado con un fouciño (hoz). Si era muy pequeña,
había que hacer un largo recorrido y para estar más cómodo
se hacía de rodillas. Había que tener cuidado porque era fácil
llevarse los dedos por delante. Una vez segada la hierba se ponía en
feixes (haz). Si la hierba era muy pequeña había que ser un artista
para hacerlo (a pesar de ello había veces que se deshacía por
el camino). Luego, ya de noche, o feixe, con la ayuda de otra persona
o de un trípode, era llevado a la cabeza o a la espalda y transportado
a casa por senderos con todo tipo de obstáculos: agua, barro, piedras
etc. El feixe en cuestión, cuando la hierba era verde y estaba mojada,
podía pesar fácilmente más de setenta kilos. Últimamente
ya se usaba la guadaña y el carro, pero en muchos casos no se evitaba
o feixe, ya que el carro no podía entrar en el prado. Fueron muchas
las veces que fui con el carro tirado por vacas a buscar la hierba que segaba
mi hermana Carmen.
Rozas.- Los montes eran cavados, para hacer las rozas, con grandes
eixadas (azadones) en las que sólo el hierro debía pesar
cinco libras (dos kilogramos y medio aproximadamente). De un golpe seco, que
tenía que ser dado con gran habilidad y fuerza, se levantaba un gran
terrón con raíces de toxos y silvas, que eran puestos a
secar. Como llovía con frecuencia había que moverlos para que
no echaran raíces de nuevo. Si el tiempo era bueno se separaban de los
pinos y se les plantaba
fuego. Si era malo se apilaban para que ardieran mejor. A tilla (ceniza)
era esparcida y seguidamente se araba con arado romano por entre los pinos y
con mucho cuidado ya que éste se quedaba enganchado en las raíces.
Se sembraba el trigo y el tojo y se gradaba. Por último, el trigo era
segado con a funciña a mano y seleccionándolo de entre
las hierbas y los tojos.
O Toxo.- El tojo, tan apreciado hace pocos años y tan odiado
hoy. (Al no ser rentable su explotación, queda abandonado en los montes,
para caldo de cultivo de los incendios que cada verano destruyen el paisaje
y la riqueza forestal de Galicia). Con el todos los días se hacía
la cama de los animales, y posteriormente constituía el mejor abono para
las tierras. Esto último aún sigue siéndolo, pero requiere
mucha mano de obra como seguidamente explicaré. El tojo era cortado en
los pinares con a fouce (hoz grande), que se utilizaba a dos manos, o
con o fouciño do toxo en una mano y una forquita (palo
de dos puntas) en la otra, y puesto en panadas (especie de gavillas,
pero sin atar). Se cargaba en carros con forcadas (horcadas metálicas),
labor que requería por lo menos dos personas, una en el carro y otra
dándole as panadas, y se llevaba al corral. Allí, si el
tojo era grande, se picaba con la cardeña (hoz de mango muy largo)
o encima de un tronco de un árbol con un machado (hacha). Luego
se llevaba a las cuadras para hacer la cama al ganado. A los ocho días
se retiraba de las cuadras con la ayuda del rancaño, trabajo de
mucho esfuerzo, ya que estaba pisado por el ganado y muy compactado con sus
excrementos, y se arrastraba hasta el corral donde se apilaba. Cuando llegaba
la hora de la siembra, se cargaba en carros y se llevaba a las distintas fincas
donde se depositaba en pequeños montículos. Si la siembra era
de patatas, había que colocarlo en el surco. Si era de trigo se esparcía
muy bien para luego taparlo con tierra, etc.
O criado.- Para ayudar en todos estos trabajos era muy normal
tener un criado. En nuestra casa siempre hubo alguno, e incluso alguna vez hasta
dos. Estos eran trabajadores que vivían y comían con la familia.
Dada la escasez de trabajo, sobraba gente para trabajar de sol a sol con tal
de que le dieran de comer, dormir y algunas pesetas al año. Si el criado
era un niño hacía el trabajo gratis totalmente. La vida era muy
dura: ni los criados podían pedir mucho, ni el patrono dárselo.
Aunque me acuerdo de muchos, citaré uno que no conocí como criado
pero que sí después, como amigo de la casa y ayudando en épocas
puntas de las cosechas. Mi abuelo, en la "Libreta Azul" y cuando se
refiere al cuarto contrato anual de Manuel Allo, dice:
"En el año 1930 empezo el criado el día siete de julio
de este año en 30 pesos (ciento cincuenta pesetas) dos camisas dos calzoncillos
dos camisetas unas piezas de zuecos... " - y luego sigue anotando - "...
5 para la madre dos para el para la ropa le di los zuecos hechos dos camisetas
debe uno de los Milagros... "
Manuel, cuando dejó nuestra casa, se fue a trabajar a la mina de caolín
de Gundar pero, como dije, en, épocas de cosechas al salir de la mina
a las seis de la tarde venía a pie hasta Fornelos, trabajaba con los
demás hasta las diez u once de la noche, cenaba y se volvía a
casa, para al día siguiente volver a la mina. A veces cuando regresaba
llevaba 30 o más kilos de grano a la cabeza como recompensa de la ayuda
prestada.
Siembra y recolección
Era costumbre en Galicia sembrar distintas especies, lo mismo que tener una
gran variedad de animales como: bueyes, vacas, yeguas, ovejas, cabras, cerdos,
gallinas, conejos, etc.. Lo que se conoce como "economía de autoabastecimiento".
Detallaré seguidamente las siembras más importantes así
como su cultivo y su recolección.
Millo e fabas.- Se empezaba por preparar la tierra dándole
la vuelta con el arado de hierro. Tirar del arado suponía un gran esfuerzo
para los animales, y el que no tenía un buen par de bueyes se veía
en la necesidad de usar as soles, dos parejas, bien fuera una de bueyes
pequeños y otra de vacas, o las dos parejas de vacas. Y así, a
lo mejor para arar tres ferrados de tierra (medida de superficie, que
varía de un lugar a otro; el ferrado de Fornelos equivale a 432
m2), salíamos de casa una pequeña expedición. Una persona
para atender el arado, y otra más por cada pareja de animales. También
podían ir otras dos para echar el estiércol o toxo en el surco
y algún que otro niño pequeño o el abuelo que no tuvieran
mucho que hacer, cuatro vacas, el perro, el carro con el arado, etc. Total,
que si nos extendíamos un poco ya no cabíamos en la finca. Recuerdo
algún vecino, entre ellos "o Coxo", que todavía usaba
el arado romano.
Esto suponía arar, gradar y repetir la operación dos o tres veces
y al final, como los terrones quedan sueltos, había que recogerlos, una
vez golpeados adecuadamente para que no llevasen tierra. También había
quien lo hacía a mano, sobre todo en fincas pequeñas como "as
Vidalas" y "Rial", a base de picar con o rancaño
y hacer o rego (el surco) con el legón. Una vez volteada la tierra,
se le dejaba unos días de descanso, y luego se gradaba. En nuestra casa
solía hacerse con tres gradas: la primera con dientes de hierro y tirada
por bueyes, la segunda con dientes de madera y tirada por vacas y la tercera
hecha con xestas (retamas) y tirada por la yegua. Sobre la grada se ponía
una piedra para que los dientes entrasen más profundamente en la tierra.
Otras veces se ponía un niño con una vara, para que al mismo tiempo
que hacía de "lastre" golpeara al ganado y así anduviera
más de prisa. Hoy sólo de pensarlo me da escalofríos recordar
el riesgo que suponía para el niño ir sentado sobre aquel instrumento,
donde podía colarse una pierna entre aquellos dientes de hierro (de hecho
alguna vez se colaba), tragar gran cantidad de tierra y, en el mejor de los
casos, salir corriendo cuando la vaca quería hacer sus necesidades.
A finales de abril o primeros de mayo, se sembraba "o millo e as Jabas".
La mayoría con sembradoras, y los restantes con el arado romano, abrían
los surcos y a dos manos sembraban el maíz en dos surcos a la vez y luego
de otra pasada se sembraban las alubias. Una vez depositadas las semillas, se
pasaba la grada para tapar el grano. Según iban creciendo, se sachaba
tres veces: "decruar, arrendar e cavar". De nuevo con sachadora
o con arado, repasando a mano con el sacho. Después de sachar por tercera
vez, se sembraba semilla de remolacha forrajera o semilla de nabos utilizados
como forraje, aunque también se aprovechaban para comer, seleccionando
las hojas tiernas (las nabizas) o cuando estaban a punto de empezar a germinar,
los famosos grelos.
Las primeras en recogerse eran las alubias. Se daban varias pasadas para ir
recolectando las plantas que estaban logradas. Una vez secas al sol (y después
de pasar muchos trabajos, ya que el sol escaseaba y había que estar pendientes
del agua y del sol) se mallaban (majar), trabajo que se hacía
a mano con todo tipo de utensilios: manlle (utensilio de dos piezas una
larga y delgada y otra mas corta y gruesa unidas por una cadena o por una cuerda),
anciños (rastrillo de madera), forrada (horca), etc. Por
último, una vez limpias y secas se guardaban en sacos o
en huchas.
El maíz se recogía al principio del otoño. Todo el trabajo
era manual. Se cortaban las plantas una a una y se apilaban en forma circular
no palloto. Si iban a permanecer varios días así, había
que hacerlo de tal manera que en caso de que lloviera no entrara el agua. Luego,
alrededor do palloto, se ponían varias personas a escunchar,
esto es, retirar de las casulas la espiga ayudándose del escuncho
(instrumento hecho de hueso de cerdo o de algún objeto metálico).
Las espigas iban a unos cestos y a palla, que se apilaba al lado contrario,
se ataba en monllos. Esta faena aunque dolorosa para las manos, era muy
alegre, se hacía sentada y se podían contar cuentos e historias,
y, al anochecer, cantar y darse algún que otro revolcón sobre
a palla. Una vez en la eira las espigas eran seleccionadas y llevadas
al cabazo. Os monllos se transportaban en carros a o agro, donde
se ponían en cabanas. Para ello se talaban unos pinos de unos
seis o siete metros de alto y se colocaban en forma de cono, enlazando y presionado
los monllos en los troncos de pino, de manera que no penetrara el agua
y dejando dos puertas para que pasase el aire y se ventilase. Durante el invierno
se iban retirando, (empezando por la parte de abajo), para alimento del ganado.
Con las casulas picadas se hacían los jergones.
Era síntoma de riqueza tener muchas cabanas, de ahí que
el número de monllos de una cabana dependiera mucho de
quien la hacía. Lo mismo ocurría con el cabazo. Era muy
importante abrir la puerta y ver maíz hasta el tejado, aunque para ello
los laterales no estuviesen llenos.
Os cereais. - A parte del maíz, mis padres sembraban trigo,
centeno, avena y cebada. La tierra se preparaba con el arado romano y se gradaba
con grada de dientes. En el mes de diciembre se esparcía una capa fina
de estiércol, y sobre ella se sembraban los cereales. Con el soumaduiro
(parecido al arado romano), se hacían unos surcos de más o menos
un metro de ancho. Con o trullo se esparcía la tierra que salía
del surco, y se tapaba el estiércol y los cereales. La siega se hacía
en el mes de julio. Los cereales pasaban del metro de alto y la siega se efectuaba
en dos fases. En la primera pasada, y con la fouciña (hoz pequeña),
se cortaban por la mitad, seleccionando en muchas ocasiones las malas hierbas
de entre los cereales. Esta parte donde iba la espiga se ataba en monllos
y se llevaba a la eira. En la segunda pasada se cortaba con o fouciño
da palla el resto de la paja con las hierbas y se ponía a secar.
A malla se
hacía na eira con maquinaria, aunque alguno como "o Maroto"
la hacía con el ganado. Para ello se unían dos vacas con una cuerda
y una persona detrás con una vara en una mano y un orinal en la otra,
para evitar que mancharan los cereales. (Se procuraba que las vacas no pararan
con el fin de evitar que hicieran sus necesidades encima del fruto). También
se hacía a malla manual como en el caso de las alubias. Una vez
limpio y seco el grano se guardaba en grandes huchas. Con la paja se hacían
dos tipos de palleiros. El de palla branca que era la paja de
la parte de la espiga, y el de palla restreva. Tanto una como otra se
utilizaban para alimentar al ganado, aunque la restreva solía utilizarse
para hacerle la cama.
A pataca.- La patata en Fornelos se le conoce con el nombre
de castaña, y a la castaña como castaña de ourizo.
Este tubérculo procedente de América, toma el nombre de castaña
al sustituir a ésta en la alimentación. La tierra se preparaba
arándola con el arado romano y gradándola con la grada de dientes.
La siembra se hacía por Semana Santa. A pesar de que es una fecha variable,
el jueves por la mañana y el viernes por la tarde, eran días destinados
a plantar las patatas (antes sólo era festivo la tarde del jueves y la
mañana del viernes). La labor de plantar, siendo yo muy niño,
era toda manual. Luego se ayudaban del arado bien sea romano o de hierro. Cuando
se hacía manual, con el cabaduiro se picaba y con un legón
se hacía o rego. Seguidamente se pelaban los terrenos para
o rego, encima se ponía un poco de estiércol y un poco
de químico (abono mineral) y por último una patatita pequeña
o una porción de una grande. Cada medía docena de surcos, se ponía
uno de coles y chícharos (guisantes). Se sachaban dos veces: decruar
e arrendar. La recolección se hacía en el mes de agosto todo manual
y con sachos. En carros eran transportadas a los cabanotes donde se seleccionaban
y guardaban en lugares oscuros. En esta época no se fumigaban las patatas
dado que el escarabajo no llegó a Fornelos hasta los años cincuenta.
Recuerdo que los primeros que vimos los trajo mi padre en una caja de cerillas
un día que fue a Zas.
O liño.- Otro trabajo muy laborioso era el que ocasionaba
el lino, tanto durante su siembra y recolección, como luego para convertirlo
en prenda. Esta faena la vi hacer en muy pocas ocasiones pues ya hace muchos
años que no se siembra lino en Fornelos. Hasta principios de siglo la
casi totalidad de los campesinos del lugar hacían muchas de sus prendas
de vestir y ropa de hogar a partir de la lana de la oveja o a partir del lino,
llegando incluso a vender el sobrante.
La siembra se hacía el mes de marzo o abril. Previamente se abonaba la
tierra, se araba, se gradaba y se limpiaba de todas las malas hierbas. Después
de sembrar a liñaza (linaza), se pasaba la grada hasta un total
de siete veces, siendo la última en forma de aspa o de cruz, supongo
que debido a alguna creencia o superstición. En el mes de junio se arrancaba
el lino. En la misma finca se preparaba una eira y se procedía
a ripalo (separar la baga o cápsula donde estaba la linaza del
tallo). Para ello se pasaba la flor del lino por una especie de peine de madera,
de unos 50 centímetros de alto por 30 de ancho, que se colocaba sobre
un banco que tenía una ranura con un pasador que lo sujetaba. La baga
se ponía en sacos y más tarde se tendía al sol para que
abriera y soltara la linaza. Esta tenía aplicaciones en aceites (para
pinturas) y en medicinas caseras (como cataplasmas). El tallo era atado en feixes
y se llevaba al río durante 9 ó 10 días, luego se tendía
al sol en los prados unos 15 días y cuando estaba bien seco y caliente,
se llevaba para los cabanotes.
El día que se calentaba el horno para hacer a broa nada más sacar
ésta del horno, se metía una planta que se recogía en el
río llamada brizo (ésta se utilizaba sólo para que
no se quemase el lino). Encima del brizo se ponía el lino durante
dos o tres días. Luego éste era pisado y machacado para lo cual
se ponía en unas grandes pias (pilas) de piedra y se machacaba
con unos grandes mazos de madera de roble. En caso de grandes cantidades era
el ganado el que lo aplastaba previamente, dando vueltas sobre él na
eira. Después de pisar el lino, había que tascarlo. En
el banco antes citado, se ponía un tabla de madera de roble de unos 15
centímetros de ancho por unos 70 de alto. Sentados sobre el banco se
iba rozando los manojos de lino con la madera hasta deshacer el tallo (la fibra
se obtenía de la parte exterior del tallo, desechando la parte interior
por ser leñosa), obteniendo así los cerros. La siguiente
operación era rastrelar los cerros. El rastrelo
era semejante a la carda, pero en vez de usarlo con las manos se sujetaba al
banco. Al golpear el cerro contra las púas del rastrelo,
se separaba y seleccionaba por lo menos en tres grupos: estopa, lenzo
y liñas (hebras). La parte más áspera y con restos
leñosos, la estopa, quedaba en el rastrelo y en la mano se quedaba la
más fina, o lenzo. Luego se golpeaba de nuevo o lenzo y
en la mano quedaban ahora
as tiñas. La estopa se ponía en bolas de una libra aproximadamente
y el lenzo y las liñas se ponían de nuevo en cerros.
Durante los días lluviosos y las noches de invierno se cogía a
roca (rueca) y o fuso (huso) y se hilaba, bien sea para obtener hilo de estopa,
de lenzo o de tiñas. Las mujeres de más edad hilaban prácticamente
todo el año. Había quién organizaba una fiada (hilada),
que consistía en ir por las casas de los vecinos entregando una libra
de lino a cada persona que quisiera participar. El hilar una libra daba derecho
a una cena para el día que marcaba el organizador. Al final de la cena
había baile en la casa de éste, animado con pandereta, pandeiro
y conchas de vieiras. Si era un buen baile no faltaba la gaita. Al mismo podían
asistir todos los vecinos.
Por el sarillo (especie de devanadora) se pasaba el hilo del ovillo obtenido
con el huso haciendo as meas (madejas), las cuales se clasificaban según
el tipo de lino obtenido. Luego en unas ollas muy grandes se hervían
con agua y ceniza para blanquearlas, repitiendo varias veces los lavados y coladas.
Las tiñas se podían usar directamente o uniendo dos. Para ello
se torcían con las manos, obteniendo la liña doble, quedando con
un perfecto acabado y muy fuerte. Estas se usaban para remendar, coser, poner
botones, etc. En el mismo sarillo se devanaban las meas y se ponían
en ovillos para enviar al telar, que solía haber en la misma casa, el
cual era de madera y totalmente manual. (Cuando se casa María-Antonia
Romar Leis, hermana de mi tatarabuelo Andrés, llevó como dote
un telar viejo de pino). Con el hilo de estopa se hacían sacos,
sábanas, etc. y con el de lenzo se hacían colchas y todo
tipo de prendas de vestir. Mezclando hilo de lenzo con el de lana se
hacían las mantas. Blandina tiene, como recuerdo de sus padres, dos colchas
de lino y una pieza de sábana.
Las mantas, después de salir del telar, se llevaban al batán para
desengrasar y darle más cuerpo al tejido. El batán estaba formado
por unos grandes mazos movidos por agua y por medio de una especie de cigüeñal.
En unos moldes hechos con troncos de roble, se ponía la manta y los mazos
la golpeaban día y noche durante varias jornadas, hasta dejarla lista
para meter en la cama. Los batanes más cercanos a Fornelos eran los del
Mosquetín, uno de los cuales, y según el catastro del Marqués
de la Ensenada, en el año 1753 pertenecía al tatarabuelo de mi
tatarabuelo, Antonio de Romar .
Las sábanas que se obtenían del lino no destacaban precisamente
por su finura aunque estaban muy bien consideradas. Recuerdo que el día
anterior a la operación que me hicieron para extraerme un quiste en la
barbilla, fui a dormir a la casa de los parientes de Anllóns (el cirujano
fue un pariente de mi madre llamado D. Julián Collazo y el lugar de la
operación Ponteceso). Como era forastero, me pusieron unas sábanas
nuevas de lino. El hilo utilizado era de estopa y cada vez que me movía
en cama, los trozos de lino me rascaban el cuerpo como si fuera papel de lija.
Entre eso, dormir fuera de casa y la operación del día siguiente,
no dormí nada en toda la noche.
Oficios
La forma de vida de las gentes de la comarca era básicamente la agricultura,
pero había otros muchos oficios y ocupaciones, algunos de los cuales,
en la actualidad prácticamente desaparecidos, citaré aquí.
Serradores.- Eran personas que hacían tablas y tablones
con sierras manuales. Para ello se necesitaban por lo menos dos personas. Limpio
el tronco de ramas y cortezas, se marcaba con un cordón impregnado en
un tinte hecho con corteza verde de carballo (roble). Se fijaba el cordón
por los extremos y por el medio se alzaba y soltaba de golpe, de forma que fuese
"salpicando" una línea. La operación se repetía
por el lado opuesto del tronco. Este se alzaba sobre o burro (trípode)
en un extremo" y dos estacas en el otro. Se sujetaba con una cuerda al
trípode, y con una sierra de abrazadera o portuguesa
se serraba siguiendo las marcas, situándose una persona sobre el tronco
y otra de rodillas desde abajo. Al final de cada tabla se dejaban unos dos centímetros
sin serrar, para poder trabajar sobre el tronco hasta la última
tabla. El grueso de las tablas no era muy exacto, pero si los serradores eran
expertos, las diferencias se hacían mínimas.
Zarralleiro.- Zarralleiro, paragüeiro ou afiador,
que solía ser la misma persona, pasaba por los pueblos con la rueda de
afilar. Procedían normalmente de Ourense, y hacían un circuito
que en muchos casos tardaban más de un año retornar a su ciudad
de origen. Avisando de su presencia con su silbato tan característico,
se dedicaban a afilar tijeras, algún cuchillo (el que más y el
que menos tenía donde afilar),
y las navajas de la barba; arreglaba las ollas y demás piezas de cocina,
poniendo remaches, fondos y asas; y también arreglaba los paraguas. Recuerdo
a uno que se llamaba Néstor. Vestía con traje de pana, chaleco,
reloj de oro con cadena al chaleco y por último, y como más llamativo,
tenía toda la dentadura de oro. En resumen, que parecía un virrey
peruano o un general retirado, mientras que el resto de sus compañeros
vestían de pordioseros. La verdad es que este hombre a parte de zarralleiro,
se dedicaba a la compra de monedas de oro y plata.
Cesteiro.- Por Fornelos venía un pobre hombre, que era
de San Campio, de cerca de Noia. Traía un atado de vergas (ramas
delgadas) y con ellas remendaba todo tipo de cestas. Por una taza de caldo y
dos pasetas" (decía) arreglaba cestas toda una tarde. Si
estaba mi padre presente lo más seguro es que le diera la taza de caldo
y lo mandara marchar, pues mi padre no podía ver cómo (de mal)
hacía el otro el trabajo. Prefería hacerlo él. Para su
desgracia además, los cesteiros, y también los zarralleiros,
no estaban muy bien vistos, ya que había un dicho que decía
"cesteiro na porta, auga segura" y como en Galicia eran más
los días que llovía que los que había falta de agua, el
hombre no era precisamente bien recibido.
Vendedor de panos.- En Baio paraba uno que era de O Grove y se
llamaba Cesáreo. Tenía contratadas a dos mujeres como sherpas,
que llevaban en la cabeza sendos atados de géneros (colchas, cortes de
paño para hacer trajes, sábanas, etc.) No sé lo que podía
pesar cada atado, pero desde luego más de cincuenta kilos. Y él
siempre por delante, bien portado y con el correspondiente bastón. Total
que, cuando pasaban por los senderos, la diferencia con las películas
de safaris africanos era que él no tenía el clásico sombrero
de explorador y ellas, aunque "iban negras", no lo eran. Por cierto,
cada vez que veo una película de mi artista cómico preferido,
Cantinflas, siempre me acuerdo de la cara de una de ellas, ... y no por cómica
precisamente.
Zapateiro de portal.- Ramón Castro, marido de la
tía Pepa, hermana de mi abuelo materno, era zapatero ambulante. Natural
de Noia (de donde eran casi todos) andaba por las puertas con un cajón
con las herramientas y accesorios necesarios para hacer y arreglar calzado.
Ignoro si después de casarse continuó con el oficio.
Xastre.- Más corrientes eran as costureiras (modistas).
El abuelo materno
de Blandina, José Ponte Loureyro, era sastre, e iba por las casas con
la máquina de coser portátil, a hacer y reparar trajes. En este
caso iba sobre aviso y tenía clientes arrendados por un porcentaje de
trigo anual, trabajase mucho o poco. Cosa parecida, por lo que se refiere a
arrendar servicios, ocurría en casa con el médico, donde se le
pagaba una renta anual, en trigo, independientemente de las enfermedades que
se produjesen durante el año.
Roupa de xuncos.- Había personas que en sus ratos libres
hacían prendas de abrigo con juncos. Una vez cortados, éstos eran
puestos a secar; luego se machacaban para que soltaran la parte interior y con
las hebras se hacían las prendas. Yo usé polainas hechas de juncos,
y vi capas hechas del mismo material, con su correspondiente capucha, como las
que hoy se lucen en los bailes folklóricos.
En Fornelos, a pesar de ser un pueblo de agricultores y su principal riqueza
los pinos, recuerdo que en casi todas las casas había otra ocupación,
especialmente por parte de los hombres. Otra importante fuente de ingresos era
la gran cantidad de gente que emigraba a las Américas. Relaciono seguidamente
el nombre de las casas y de los oficios o pequeños negocios de sus habitantes,
entre los años 1950 y 1993. Hoy en día, y a pesar de vivir mucho
mejor, prácticamente sólo quedan labradores y emigrantes.
Chaparra.- Labradora
Cancelo.- Dos canteros.
García. -
Dos canteros.
Vasques.-
Cinco canteros, un autobús de viajeros (hoy taxista), un fraguante
(persona dedicada a la compra de árboles).
Liedoro.- Un carpintero.
Hoy "Cristalería Fornelos". Matías o Rivera.- Un carpintero.
Carmen Monterroso.
- Jornaleros.
Insua.- Un vaqueiro
(tratante de ganado vacuno) y dos fiadoras (hilanderas).
Vidala.- Un carpintero,
una tecelá (tejedora), un cantero, dos fiadoras, una de
estas a veces "palillaba" (hacía encajes).
Vidalo.- Cuatro canteros
y una fiadora.
Manolo do Cormellán.-
(casa de Romar, donde nacimos dos generaciones).- Hoy una jornalera y un empleado
de aserradero.
Maroto.- Un cantero.
En esta casa según fueron siendo mayores de edad
emigraron todos los hermanos menos uno, (creo que eran nueve).
Corredoira.- Panadería.
Hoy carpintería de aluminio.
Anido.- Granja de
gallinas.
Paisa.- Un cantero.
Redondo. - Un aserradero
de maderas.
Alonso o Casimira.
- Un gatteiro y una palilleira.
Preciosa. - Palilleira.
Severino de Moroso.
- Empleado del aserradero. (Hoy, Teresa de García.- Jornalera).
Ramón de Anido.-
Sólo labradores.
Ramón do Xalleiro.
- Labrador. Hoy chapa y pintura.
Hilaria.- Sólo
labradores.
Trabeira.- Un carpintero
y un cantero. Hoy granjero (terneros, vacas, cerdos).
Eiroa. - Maestro
cantero y dos herreros.
Encarnación.
- Un zapatero y una modista.
Manolo de Teresa.
- Vendedor de vinos y derivados.
Dos Campos.- Un cantero.
Hoy dos escayolistas.
Rial.- Maestro cantero.
Campeira.- Sólo
labradores.
Xaquín.- Tabernero.
Casanova.- Hacía
de practicante y fraguante.
José do Bao.
-Carreteiro (transporte en carros tirados por bueyes).
Tía Lisa
o Elisa de Castro.- Vivía de las rentas.
Cormellán.-
Tabernero.
Cotelo. - Un cantero.
Carmela de Vidal.-
Serrador, hacía tablas con sierra de aire o sierra portuguesa.
Ramón do Bao.-
Maestro cantero.
Bastián. -
Cantero.
Moreira. - Ferreiro
(herrero).
José de Insua.-
Un carreteiro, un carpintero y un albañil.
José María
Romar.- Relojero. Hoy bar y ultramarinos.
José de Romar.-
Un carpintero y un zapatero.
Maestra. - Maestra
de escuela y bordadora.
Ferreiro.- Ferreiro.
Niquinoque.- Aserradero
y molino de harina.
Coxo.- Un carpintero
y besteiro (tratante de ganado caballar).
Luis.- Empleado.
Dosinda de Anido.-
Carpintería de ataúdes.
Perfecto de Anido.
- Cantero.
Xastre. - Sastre.
Manolo de Anido.
- Escayolista.
Carmen de Ferreiro.-
Emigrante.
Das Pias.- Dos acordeonistas
y un batería.
Xacobe.- Un zapatero.
Francisco de Romar.
- Una modista y una tienda de géneros. Recuerdo a mi madre "fiar",
aunque muy poco.
Moncho de Dego. -
Emigrante.
Trina de Romar.-
Carpintero.
Pastoriza.- Panadero.
Ambrosio.- Vaqueiro.
Gabín. - Empleado
de aserradero y peluquero.
José da Trabeira.-
Un cantero. Hoy, hija de Gabín.
Teresa de Rial. -
Tienda de géneros.
Sólo he citado dos empleados de los dos aserraderos ya que en muchos
casos o eran familiares, o los puestos de trabajo no eran fijos.
De épocas anteriores, también hay algunos datos sobre los oficios
de los vecinos de Fornelos. Así sabemos que en 1655, Domingo de Lema
era labrador y sastre. En 1722, Mathias do Anido era - maestro cantero. Según
el catastro de 1753, Mauricio Pérez es labrador y herrero; Martín
Suárez es labrador y tejedor; y Andrés da Castiñeira es
labrador, estanquillero de tabaco y tejedor. También posiblemente fuese
vecino de Fornelos José de Lema "mercader de vinos al por menor".
Pedro Suárez, labrador, casado con Margarita de Lema y Prado, tenía
a mediados del siglo XVIII
una escuela para aprender a leer. A principios del siglo XIX,
Francisco Pose, miliciano y barbero, habitaba la casa "da Paisa",
cuyo nombre posiblemente sea debido a estar de miliciano en Africa. Años
mas tarde, su nieto, Francisco Pose, casado con Andrea Romar Leis, y padre natural
de mi abuelo, es menciñeiro y albeite. En 1880, mi abuelo
Ramón López de los Reyes era cantero, oficio que también
tenía su sobrino, José María López, en 1892. José-Francisco
de Lema y Prado y Francisco-Antonio López Sánchez, los cuales
coincidieron ejerciendo de presbíteros en la parroquia de Baio a principios
del siglo XIX, eran
naturales de Fornelos, y ambos descendientes de mis ancestros.
También debió vivir en Fornelos el escultor y retablista Agustín
Martínez Ribera, natural de Troitosende en el Valle de la Barcala, el
cual, según Xosé María Lema en "A arte relixiosa na
terra de Soneira", hizo muchos trabajos para las iglesias de la comarca.
Según un documento redactado en el Campo de la feria de Baio, el 15 de
agosto del año 1802, Agustín vende su casa (esta era la casa Peqúena,
en la que nosotros guardábamos el ganado) para ir a vivir a Baio, a la
casa que hoy pertenece a la familia Outeda, y en la que vivía hasta hace
poco tiempo José Andújar Romar, descendiente como yo de Martín
de Romar del lugar de Mosquetín.
Primeros auxilios y medicamentos
A parte de acudir a los menciñeiros y compoñedores, más
o menos conocedores del oficio, había gran cantidad de recetas caseras
para toda clase de males. El caso era dejar para el final, como último
recurso, a los médicos de la capital. Creo que ha quedado ya bien patente
mi opinión sobre alguno de los representantes de esa profesión,
pero creo mi deber advertir, junto con las autoridades sanitarias, no automedicarse,
y recomendar la consulta con su médico o farmacéutico, antes de
poner en práctica algunos de los consejos aquí recogidos. Cuando
acaben de leerlos, sabrán porqué lo digo.
Cortaduras.- Si se producían en casa, lo primero que había
que hacer era coger una tela de araña (cosa bastante fácil de
encontrar), y ponerla sobre la herida para cortar la hemorragia. Seguidamente
se le ataba un trapo más o menos limpio. Si el corte se producía
en los prados, cosa frecuente al segar la hierba con hoz, se buscaba una topera
fresca, donde se cogía un poco de tierra que se echaba sobre el corte.
Según me dijo mi hermana Carmen, siendo yo muy niño, la vecina
Edelmira do Maroto (que era deficiente mental) me dio con un sacho en la cabeza.
Ello me produjo una gran herida de la que empezó a manar gran cantidad
de sangre. Al no haber manera de cortar la hemorragia, alguien sugirió
que me echaran azúcar.
Torceduras.- Baños de salmuera, a poder ser del baño en
que estaba la carne de cerdo puesta a salar. También se podía
entablillar si había pequeña rotura, mojando asimismo con salmuera.
............ Magulladuras con derrame.-
Cuando jugando en el río o junto a la fuente, revolviendo alguna piedra,
aparecía una sambesuga (sanguijuela) la guardábamos dentro
de una botella de vidrio. En el caso de producirse algún golpe con derrame,
estas eran utilizadas para absorber la sangre.
Quemaduras.- Cortar rodajas de patatas y aplicarlas sobre la quemadura.
Carafunchos e negras.- Los carafunchos (forúnculo)
y negras (tumor) eran muy frecuentes, posiblemente debido a la mala alimentación.
Si estos eran pequeños, un buen tratamiento era que los lamiera un perro.
Si eran grandes la solución era una cataplasma, las cuales podían
ser de semilla de linaza o de papas levedas (nombre de unas hierbas).
Las papas levedas se amasaban con grasa de cerdo, y en caliente se envolvían
en una berza y se aplicaban a la inflamación. También se aplicaba
una planta que hay en los muros, llamada carauquelo.
Orzuelo.- También era una enfermedad frecuente. Una cosa que se
hacía para curarlo era quemar cadolos de millo (esto es la parte
de la mazorca de maíz, una vez desgranada). Cuando los cadolos
comenzaban a echar humo, se aprovechaba para ahumar el ojo.
Paletilla caída.-Se creía que este dolor era debido
a un hueso que había en la boca del estómago o en la espalda y
la única manera de curarlo esa levantándolo. Se comprobaba sentándose
en el suelo y levantándo los brazos. Al parecer, al hacer esto,
se veía que uno era más corto que el otro. Entonces el enfermo
cruzaba los brazos sobre la barriga y otra persona le cogía por los codos
y poniéndole una manta, un saco o una chaqueta varias veces doblados
en la espalda, ponía su rodilla en la manta, cogía al enfermo
por los antebrazos y tiraba de ellos hacia atrás. Seguidamente se le
hacían unas flexiones con los brazos, tras las cuales se levantaban de
nuevo, consiguiéndose entonces que coincidieran.
Dolor de cabeza.- Un café era muy bueno.
Dolor de estómago.- Se consideraba buen remedio una infusión
de manzanilla o hierba luisa con miel.
Dolor de barriga.- Se decía que una persona que hubiese matado
una tiopa
(topo) con la mano izquierda, era capaz de hacer desaparecer dichos dolores,
poniendo la mano sobre la parte dolorida. También había quien
tomaba una copita de aguardiente o ginebra. Personalmente creo que más
de uno simulaba estos dolores a fin de poder disfrutar de este remedio.
Cuerpos extraños en los ojos.- Cuando se le metía a uno
una arenilla, etc., en el ojo la mejor solución era... escupir nueve
veces.
Cansancio o falta
de apetito.- Lo primero que había que hacer era sacar-lo aire,
sobre todo si el paciente era un niño (ver capítulo aparte
sobre el tema). Luego tomar huevos crudos, haciendo dos agujeros a la cáscara
y sorbiendo directamente el contenido, o tomar las yemas de los huevos batidos
con azúcar y jerez. Otro remedio era el aceite de hígado de bacalao,
el cual había veces que aún estaba algo refinado y se podía
tomar, pero otras era totalmente sabor a pescado podrido. Era cosa mala para
el paladar llevarlo a la boca.
Estreñimiento.- Como purgante se utilizaba el aceite de ricino.
Sabañones.-
Con el frío, los dedos de las manos se hinchaban, se ponían rojos
y se agrietaban produciendo un escozor muy desagradable. Otras veces ocurría
lo mismo con los de los pies y en las orejas. El remedio más común
era orinarse sobre las llagas.
Hongo.- En una ocasión cobró gran fama por toda la comarca,
y me imagino que por medio mundo, un hongo que se desarrollaba en infusiones
de café, y que según decían era bueno para todo. Aquello
la gente no se lo podía creer. El vecino le proporcionaba un poco de
café con hongo, lo vertía en una vasija con café y al día
siguiente este ya invadía toda la vasija. El remedio consistía
simplemente en tomarse el café donde estaba el hongo. Mi madre le preguntó
al médico de Baio (D. Braulio Astray) si me beneficiaría a mí
el hongo, y este le respondió: -"No vale para nada, pero mi mujer
lo está tomando" Ante la duda, lo tomé.
Otras costumbres y anécdotas
Trueque.- Se utilizaba mucho, sobre todo en cosas de servicios. El pescado
que nos traía la señora Elena (pescadera de Laxe) en una cesta
a la cabeza o en un burro, con aserones de madera, se le trocaba por grano
o patatas. Cuando yo tenía 8 ó 10 años (todavía
vivíamos en la casa donde nací) venían chatarreros ambulantes
(quinquis ou quincalleiros) con caballerías y trocaban platos
y tazas por las gomas de las alpargatas usadas. También lo hacían
por chatarra, se llevaban camas metálicas a cambio de unos platos. En
mi casa había unos quinqués preciosos, de la época de cuando
no había luz. Guardé uno, como recuerdo, pero cuando vino el chatarrero,
mi madre me obligó a entregárselo. En vista de aquello, y sin
decir nada a nadie, escondí una pistola, que había traído
el "Tío Pepe" del Brasil, junto con una bayoneta, un tridente
y otras cosas. Nadie supo de ellas, ni siquiera cuando cambiamos de casa. Hoy
las guardo como recuerdo.
Otro tanto debí hacer con el arca que mi tatarabuela Antonia Castiñeira
Lema trajo para Fornelos, como dote, allá por el año 1830. La
verdad es que no me atreví, porque la consideraba "patrimonio familiar"
y creí que su lugar estaba donde había pasado más de 160
años. Desgraciadamente no fue así y mi sorpresa fue cuando, en
el año 1992, fui a Fornelos para filmarla y, al preguntar por ella, mi
cuñado me dijo que la había vendido, junto con un baúl
que había traído el "Tío Pepe" del Brasil hacía
más de 100 años. Le pregunté de donde era el tratante y
al día siguiente (25 de julio) le localicé en Ponte do Porto,
pero de la "hucha" no había ni rastro. Como consuelo tengo
una fotografía (arca y baúl) y el detalle que hago de la misma
en el "Árbol Genealógico de Romar". Una pena. Si para
el anticuario tenía algún valor ¿cuánto más
valdría para los descendientes de Antonia?.
Predicción del tiempo.- Aquí cada maestrillo tenía
su librillo. Había dos publicaciones: "O Gaiteiro de Lugo"
y "El Calendario Zaragozano". Este último se sigue publicando,
y en diciembre de 1992 compré en Madrid el calendario Zaragozano para
el año 1993. Se compraban en las ferias al finalizar el año y
en ellos venían el calendario, los cambios de luna, la hora de salida
y puesta del sol y un resumen del tiempo que iba a hacer durante el año.
No cabe duda que las lunas se tenían en cuenta para infinidad de cosas:
siembra, recolección, matanza y de manera especial para los cambios de
tiempo. Había quien se fijaba también en la forma que tenían
de recogerse las gallinas al gallinero. Recuerdo una vez que "Vasques",
dijo:
- "Va¡ cambia-lo tempo. Vin un paxaro de dous peteiros"
Se refería a la abubilla, que cuando tiene el penacho recogido, parece
como si tuviera dos picos opuestos. Este buen hombre también decía
que en el monte del Castelo, había "unha viga de ouro".
Compadres.- El compadre era el amigo de la familia por excelencia. En
algunos casos, más que un hermano. El día de la fiesta del pueblo,
que era cuando se reunían las familias, no faltaban aquellos compadres
más considerados. Comentaba mi padre que un conocido compadre de una
familia de Fontefría se quejaba del trato que le daban el día
de la fiesta, del siguiente modo:
-"Antes, na casa do meu compadre, había boas festas. Agora, desde
que casou o fillo da casa, a nora pon un coitelo e un garfio a carda un, e así
non ha¡ quen coma"
(Antes, en la casa de mi compadre, había buenas fiestas. Ahora, desde
que se casó el hijo de casa, la nuera pone un cuchillo y un tenedor a
cada uno, y así no hay quien coma)
Pedir con alimañas.- Era costumbre que cuando alguien cogía
un lobo o un zorro (vivo o muerto) fuera por la puerta de las casas a pedir
con él. Una alimaña menos era un alivio para todos, y se suponía
que todos debían premiar (normalmente con unos huevos o unas pesetas)
a quien las eliminase. En cierta ocasión (tendría yo 15 años),
apareció muerto un zorro en la leira de Roxo. Fui a verle con Emilio
das Pias y creo que con un hijo de Evarísto de Cotelo. Allí tramamos
ir a pedir con él. Yo tenía miedo que se descubriese que nosotros
no habíamos cogido el zorro, a parte de que olía mal (bien sea
por su olor característico o porque llevaba tiempo muerto) y me negué
a llevarlo. Los otros dos me convencieron y quedamos en que ellos llevaban el
zorro, sujeto por las patas y colgado de un palo, y que yo llevaría la
cesta para los huevos y que teníamos que decir que el zorro lo habíamos
cogido con la ayuda de los perros y después de muchos trabajos. Recaudamos
63 pesetas y no recuerdo bien cuantos huevos, creo que unos 25 ó 30.
El idioma
El idioma que hablábamos entre las gentes del pueblo era el galego,
perseguido por "señoritos" y "cultos" desde la época
de los Reyes Católicos, quienes dieron órdenes de escribir todo
en castellano. En la escuela
los niños éramos obligados a hablar castellano. O mejor dicho,
castrapo, ya que realmente el castellano no lo conocíamos. Era
triste no poder expresarnos en nuestra lengua y más triste era cuando
los profesores nos humillaban y castigaban por decir las cosas tal y como las
habíamos aprendido de nuestros padres.
Yo recuerdo perfectamente ver en el libro "Rayas primero", con el
que mi generación aprendió a leer, un dibujo de lo que yo conocía
como un caldeiro, pero que debajo tenía escrito: "cubo".
Era difícil para nosotros asociar lo que se veía con lo que se
leía y por consiguiente el valor pedagógico del dibujo era contraproducente.
Se contaba como anécdota la del profesor que le enseñaba las primeras
sílabas al niño, mostrando al mismo tiempo un dibujo de la palabra
en cuestión:
" La t con la a, ta; la z con la a, za"- decía el niño
repitiendo lo que oía al profesor
Y finalmente, al ver el dibujo que su profesor le señalaba, el niño
unía las sílabas diciendo:
"Cun-ca"
La misa se decía toda en latín y el sermón en castellano;
en gallego prácticamente ni palabra. Cuando un labrador iba al médico,
al abogado, etc., estos le hablaban en castellano y a veces se permitían
el lujo de reírse cuando el pobre paisano decía alguna palabra
"incorrecta". Es incomprensible que las personas llamadas "cultas"
no imaginasen lo que sufría el campesino, que se desplazaba a la ciudad
quizás por primera vez (y que cuando lo hacía era por una situación
extrema), y lo que recibía, como primera barrera, era alguien que le
imponía otro idioma. Si tenemos en cuenta que además el diálogo
podía versar sobre el funcionamiento del cuerpo humano, y si añadimos
la timidez y el pudor de estas sencillas gentes, muchos médicos de la
capital debieron de pensar que en el campo la mayoría de los habitantes
eran mudos o tartamudos. El labrador llegó a creer que su propia lengua
era motivo de vergüenza. Cansado de tantas burlas, si alguna vez tenía
la posibilidad de dejar el campo e ir al pueblo o a la ciudad, se empeñaba
en mostrar a sus hijos la necesidad de que hablaran el castellano... que él
no sabía.
Muchas barbaridades se hicieron en nombre de la castellanización del
gallego. Se cambiaron nombres de pueblos y ciudades. Famoso es el caso de aquel
pueblecito de las montañas gallegas que se llama "Niñodaguia".
¿Cabe pensar un nombre más bello para un pueblo de montaña
que "Niñodaguia" ("Nido del Aguila")? Pues algún
"intelectual", en su obsesión por traducir todo lo que veía
en gallego, lo convirtió por decreto en "Niño de Aguila".
Actualmente, con la llegada de la democracia, la aprobación del Estatuto
de Autonomía y la "Ley de normalización lingüística
de 1983", el gallego va ganando, aunque muy lentamente, puestos en la sociedad.
Al revés que antaño, hoy son los profesores, los universitarios,
los medios de comunicación, quienes se expresan en gallego. La propia
Iglesia se sumó a esta corriente, y debo confesar lo grato que fue para
mí oír, hace no mucho tiempo, un funeral cantado en gallego. No
se me ocurre mejor homenaje de despedida, que hacerlo en su propio idioma.
De todas maneras, aún queda mucho camino por recorrer, y los que amamos
nuestra lengua y la consideramos parte de nuestra propia circunstancia, seguiremos
esperando, al igual que el profesor Alvaro Cunqueiro:
"Mil primaveiras máis para a lingua galega".
|